El verbo como arma y arca: análisis comparativo de los sonetos «¡10 de octubre!» de José Martí y «La sangre de mi espíritu» de Miguel de Unamuno
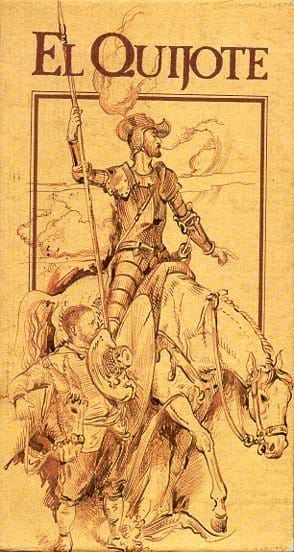
Los sonetos «¡10 de octubre!» de José Martí y «La sangre de mi espíritu» de Miguel de Unamuno constituyen, cada uno a su modo, actos poéticos de fundación espiritual y cultural. Ambos textos responden a una necesidad de afirmación: de patria, de lengua, de libertad y de subjetividad. Aunque sus contextos históricos son distintos —el primero marcado por la insurrección anticolonial cubana, el segundo por la defensa humanista de la lengua española frente a la fragmentación europea—, los dos se articulan como gestos simbólicos que configuran una identidad a través de la palabra. En este sentido, pueden ser leídos desde un prisma interdisciplinario que recurra a la teoría del símbolo y el arquetipo de Jung (2008), la performatividad del lenguaje de Butler (2016), la crítica del mito y el goce textual de Barthes (1970, 1973) y la filosofía del cuerpo expuesto de Nancy (2016).
En la estructura formal, ambos poemas, «¡10 de octubre!» de José Martí y «La sangre de mi espíritu» de Miguel de Unamuno, adoptan la forma clásica del soneto italiano, caracterizado por catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos, con rima consonante. Esta estructura, heredada del petrarquismo y profundamente arraigada en la tradición poética en lengua española, refuerza el tono solemne, reflexivo y simbólico de los textos.
En el caso del soneto de Martí, se conserva de forma bastante fiel el esquema de rima tradicional (ABBA ABBA CDC DCD), aunque con una leve variación en el segundo terceto. La métrica es regular, y la disposición formal sostiene la intensidad retórica del poema, que eleva el grito revolucionario cubano a la categoría de gesto fundacional y épico. Por su parte, Unamuno respeta igualmente la forma del soneto, aunque introduce variaciones más libres en la rima de los tercetos (EFE / FGF), lo que da lugar a un ritmo más personal, casi conversacional, sin abandonar la solemnidad inherente al género. Esta flexibilidad formal se corresponde con el carácter más interiorizado y filosófico de su contenido, centrado en la lengua como expresión del espíritu y como patria simbólica.
En ambos casos, la forma soneto no es una simple elección estilística, sino un marco estructural que aporta rigor y densidad simbólica al discurso poético. La métrica regular, las combinaciones rimáticas y la disposición estrófica contribuyen a la eficacia retórica de cada texto, permitiendo que el contenido —patriótico en Martí, espiritual en Unamuno— se despliegue con fuerza contenida y precisión estética.
En cuanto al análisis, en el poema «¡10 de octubre!», el yo poético de Martí no describe, sino performativiza el levantamiento revolucionario: “No es un sueño, es verdad: grito de guerra / lanza el cubano pueblo, enfurecido”. El poema no es una narración externa al hecho, sino un acto de reiteración que invoca el evento como verdad presente. Judith Butler (2016) sostiene que el sujeto se constituye a través de actos de enunciación que producen lo que nombran; en este caso, el poema no refiere la libertad de Cuba, la instaura en el gesto mismo de decirla. Martí convierte el lenguaje en instrumento de acción política, y su sujeto lírico no es solo testigo, sino agente del devenir histórico.
Unamuno, por su parte, reconfigura el acto poético en torno a la lengua: “La sangre de mi espíritu es mi lengua, / y mi patria es allí donde resuene”. La performatividad aquí no es del cuerpo físico ni del pueblo armado, sino del logos espiritual. La lengua, como encarnación del espíritu, funda patria y sujeto. Butler (2016) nos permite leer esta relación como constitución del yo a través de una matriz discursiva: el sujeto unamuniano no existe más allá del verbo que lo produce, y ese verbo —“soberano”— no es nacionalista, sino ético y universal.
Desde la psicología profunda de Jung (2008), ambos poemas trabajan con arquetipos que resuenan en el inconsciente colectivo. En Martí, el arquetipo del héroe solar y del libertador emerge con fuerza: El pueblo que tres siglos ha sufrido” ruge, se levanta y rompe el “dogal que lo oprimía”. Esta liberación no es solo política, sino simbólica: es el paso de la sombra a la conciencia. Para Jung, el héroe atraviesa una prueba y resurge transformado; Cuba —como sujeto colectivo— asume su dolor y se regenera como nación consciente.
En Unamuno, el arquetipo es otro: se trata del sabio profético o sacerdote de la lengua. La lengua aparece como herencia sagrada (“Ya Séneca la preludió aún no nacida”) y como arca de salvación (“Y esta mi lengua flota como el arca / de cien pueblos contrarios y distantes”). El arquetipo aquí se asocia a la memoria espiritual de la humanidad, a una figura portadora del verbo universal que conecta tiempos, razas y geografías. Para Jung (2008), este tipo de arquetipo canaliza lo eterno en lo individual, y Unamuno se presenta como médium de esa revelación.
Roland Barthes (1970) entiende el mito como una forma de transformar lo histórico en natural; en Martí, esta transformación ocurre cuando el hecho revolucionario se vuelve destino de redención: “Gracias a Dios que ¡al fin con entereza / rompe Cuba el dogal que la oprimía!”. El lenguaje convierte un evento político en relato sagrado. El poema funciona, así como mito de origen: no de una nación solamente, sino de un sujeto libre que nace del dolor. El lector, al interiorizar esta carga simbólica, accede a lo que Barthes (1973) llama el placer del texto: una experiencia estética donde el lenguaje toca el deseo, el cuerpo, la historia.
En Unamuno, el mito no es de la nación sino de la lengua como espíritu. La enumeración de figuras como Séneca, Alfonso, Colón, Juárez, Rizal, Cervantes configura una genealogía verbal que hace del castellano un símbolo de trascendencia. El placer textual aquí surge del ritmo, de la autoridad espiritual que emana del verso y del despliegue simbólico que convierte a la lengua en cuerpo redentor. Barthes (1973) diría que este poema produce goce porque no solo comunica: transfigura, nos lanza a una dimensión donde la lengua se vuelve materia viviente.
Jean-Luc Nancy (2016) plantea que el cuerpo no es lo que tiene sentido, sino donde el sentido se expone. En Martí, el cuerpo está en la tierra (“tumbas los campos son”), en la violencia, en el rugido del pueblo. Es un cuerpo político, colectivo, heroico. En Unamuno, el cuerpo está en la lengua encarnada, en el verbo que es sangre y patria. En ambos casos, el cuerpo no es accesorio, sino superficie de inscripción del símbolo. Martí expone un cuerpo herido que se alza; Unamuno, un cuerpo verbal que redime. Ambos cuerpos se ofrecen: uno al sacrificio, otro al verbo; ambos son lugares del alma.
«¡10 de octubre!» y «La sangre de mi espíritu» son dos sonetos que, desde registros distintos, configuran poéticas de la fundación simbólica: uno desde el fuego revolucionario y otro desde la permanencia espiritual del verbo. A través de la lectura conjunta de Jung, Butler, Barthes y Nancy, puede verse cómo estos textos no solo representan realidades, sino que las producen performativamente, encarnan símbolos arquetípicos, movilizan placer estético y exponen el cuerpo como lugar de sentido. Ambos son actos de resistencia: el uno contra la opresión externa, el otro contra la disolución interior. En ese gesto común, Martí y Unamuno se alzan como poetas del espíritu, forjadores del alma colectiva a través de la palabra herida.
¡10 de octubre!
No es un sueño, es verdad: grito de guerra
Lanza el cubano pueblo, enfurecido;
El pueblo que tres siglos ha sufrido
Cuanto de negro la opresión encierra.
Del ancho Cauto a la Escambraica sierra,
Ruge el cañón, y al bélico estampido,
El bárbaro opresor, estremecido,
Gime, solloza, y tímido se aterra.
De su fuerza y heroica valentía
Tumbas los campos son, y su grandeza
Degrada y mancha horrible cobardía.
Gracias a Dios que ¡al fin con entereza
Rompe Cuba el dogal que la oprimía
Y altiva y libre yergue su cabeza!
José Martí
La sangre de mi espíritu
La sangre de mi espíritu es mi lengua,
y mi patria es allí donde resuene
soberano su verbo, que no amengua
su voz por mucho que ambos mundos llene.
Ya Séneca la preludió aún no nacida
y en su austero latín ella se encierra;
Alfonso a Europa dio con ella vida.
Colón con ella redobló la Tierra.
Y esta mi lengua flota como el arca
de cien pueblos contrarios y distantes,
que las flores en ella hallaron brote,
de Juárez y Rizal, pues ella abarca
legión de razas, lengua en que a Cervantes
Dios le dio el Evangelio del Quijote.
Miguel de Unamuno
Referencias (APA 7)
Barthes, R. (1970). Mitologías (R. Utrera, Trad.). Siglo XXI Editores.
Barthes, R. (1973). El placer del texto (J. Cortés, Trad.). Ediciones Seix Barral.
Butler, J. (2016). Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” (R. Monforte, Trad.). Paidós.
Jung, C. G. (2008). Símbolos de transformación (J. Godoy, Trad.). Paidós.
Nancy, J.-L. (2016). 58 indicios sobre el cuerpo (A. Brotons, Trad.). Arena Libros.
Martí, J. (1993). Obras completas (Vol. 1). Editorial Ciencias Sociales.
Unamuno, M. de. (2005). Antología poética (F. Rico, Ed.). Cátedra.
